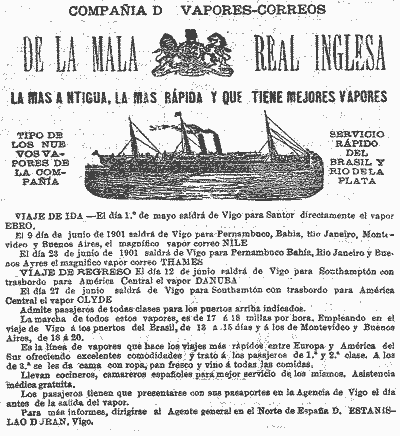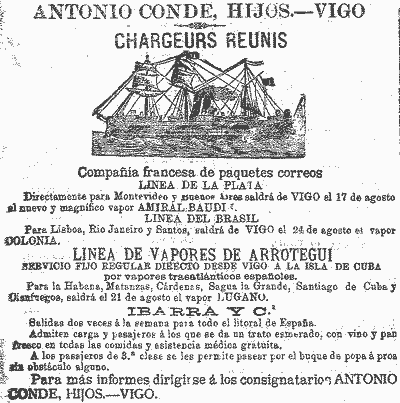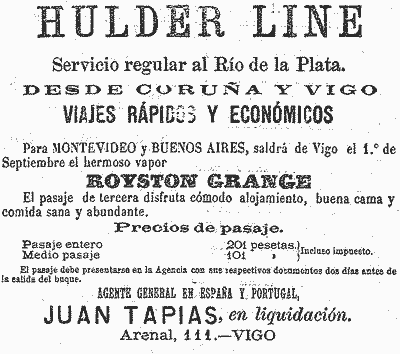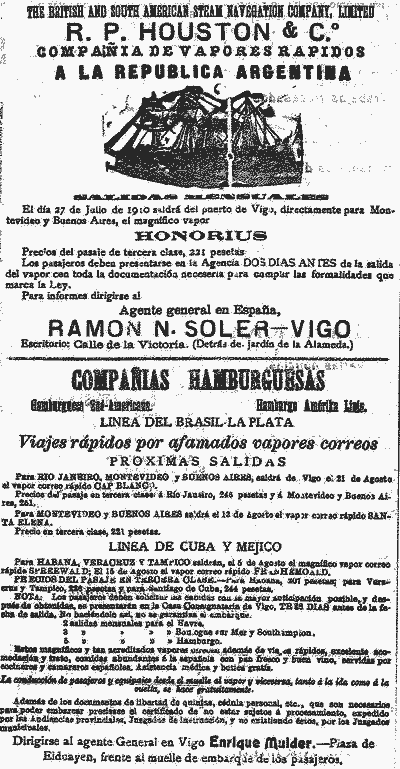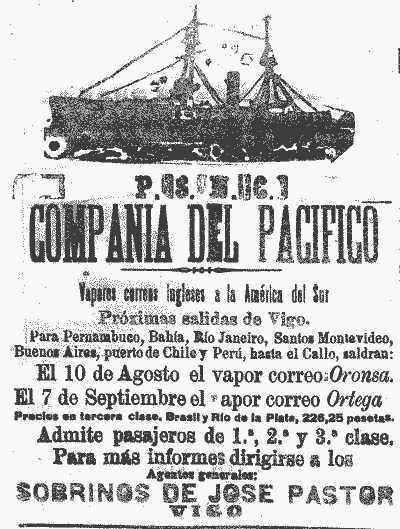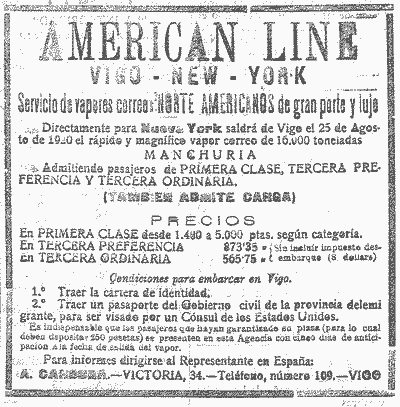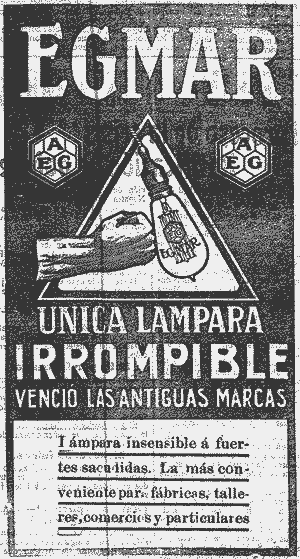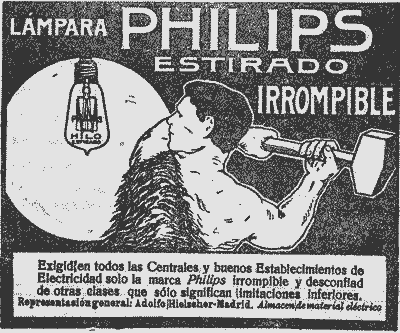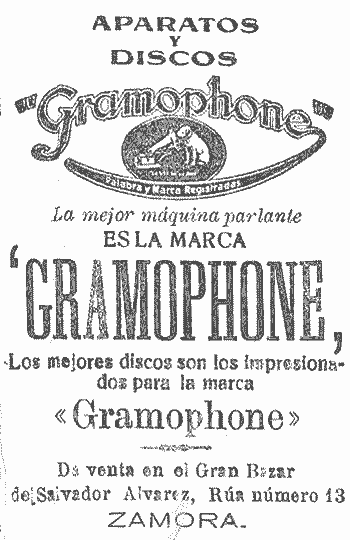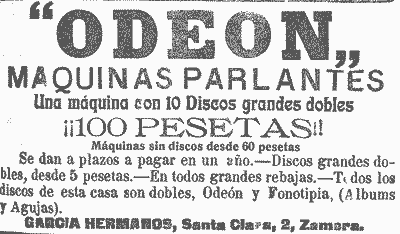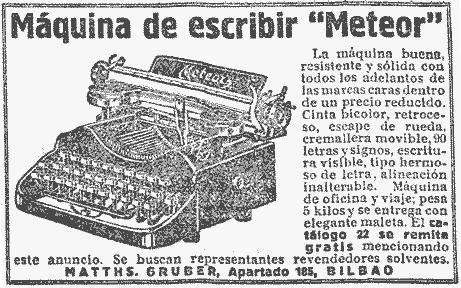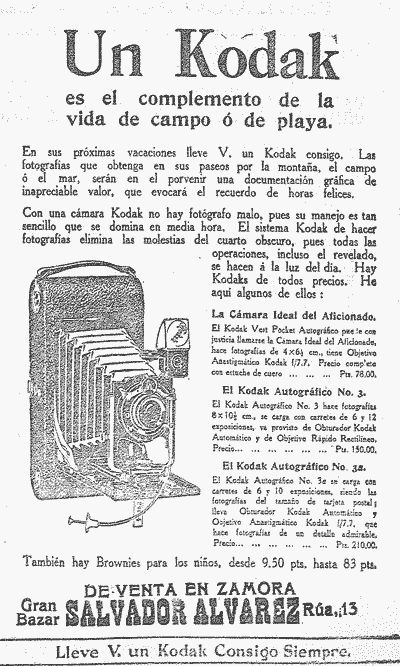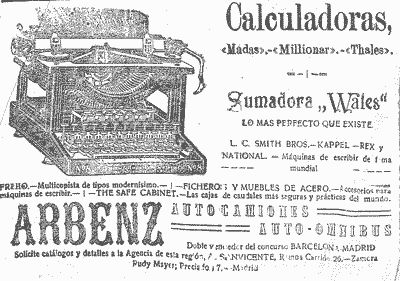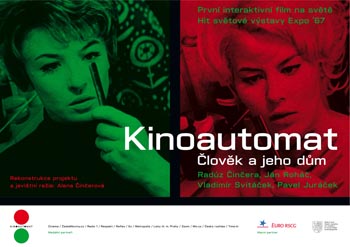Los campos morfogenéticos
Existe una serie de teorías científicas que rayan las propias leyes de la ciencia. Son hipótesis (o certezas) sostenidas por respetables y polémicos científicos. Hacía tiempo que había oído hablar de la teoría de los campos morfogenéticos. Bajo este extraño nombre se esconde el estudio del biólogo británico formado en la Universidad de Cambridge Rupert Sheldrake.
A grandes rasgos propone que los conocimientos adquiridos por una especie animal y que suponen una mejora para su evolución se transmiten inmediatamente a otros congéneres sin tener contacto físico. De este modo, por ejemplo, una mejora en la forma de cazar de una determinada especie en un determinado lugar se reproducirá en otra población de esa especie por lejos que esté. Así, encontraremos que la especie en su conjunto ha «adquirido» nuevos conocimientos por la acción de una población aislada.
Sheldrake publicó su teoría en el libro ‘Una Nueva Ciencia de la Vida’. Inmediatamente la comunidad científica lo descalificó. Sin embargo, Sheldrake siguió en todo caso el método científico. Para ilustrar su teoría se valió de numerosos experimentos. Uno de los más famosos es el de los monos de la isla japonesa de Koshima:
«Un grupo de científicos alimentaba a estos monos con batatas o boniatos sin lavar. Una hembra que respondía al nombre de Imo, descubrió que lavando la batata en el mar, además de perder la piel la molesta arenilla, éstas sabían mejor. Pronto todos los monos de la isla de Koshima aprendieron el truco. Pero, y esto es lo extraño, todos los monos del continente comenzaron a lavar sus boniatos, y ello a pesar de haberse evitado el contacto de los monos de Koshima con los del resto del país.»
Los seres humanos, como animales que somos, supuestamente también respondemos a estas extrañas leyes. La revista científica New Scientist junto con la BBC patrocinó un interesantísimo experimento:
«[…] a personas de distintas partes del mundo se les dio un minuto para encontrar rostros famosos escondidos en un dibujo abstracto. Se tomaron datos y se elaboraron medias. Posteriormente la solución fue emitida por la BBC en una franja horaria donde la audiencia estimada era de un millón de espectadores. Inmediatamente de realizada la emisión, en lugares donde no se recibe la BBC, se realizó el mismo «test» sobre otra muestra de personas. Los sujetos que hallaron los rostros dentro del tiempo de un minuto fueron un 76 % mayor que la primera prueba. La probabilidad de que este resultado se debiera a una simple casualidad era de 100 contra uno.»
¿Existe realmente un registro universal del conocimiento? ¿Existe la conciencia global o el inconsciente colectivo? ¿Estos experimentos son increíbles casualidades? Probablemente nunca lo sepamos.