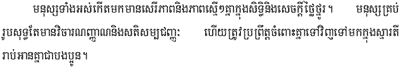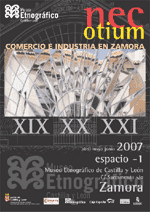Juana de Arco, un símbolo del nacionalismo francés
No pretendo ponerme ahora a escribir sobre historia. Es una materia que me gusta mucho, pero sobre la cual no tengo tantos conocimientos como quisiera. El tema es que anoche estuve viendo ‘Santa Juana’ (1957) de Otto Preminger con la siempre increíble Jean Seberg en el papel de Juana de Arco. La película está basada en la obra que Bernard Shaw escribió en 1923 y en la que cuenta la historia clásica de la heroína católica francesa desde un punto de vista humano.
No voy a contar aquí la historia de Juana de Arco. Apenas unos pocos apuntes. Vivió en el siglo XV, una época muy convulsa para Francia. Juana de Arco aparece en escena en plena guerra de los Cien Años. Los ingleses mantienen parte los territorios franceses bajo su dominio y aprovechan con maestría la debilidad del rey galo Carlos VII. A los 17 años, Juana recibe el «encargo divino» de dirigir las tropas contra el enemigo y expulsarlos de territorio francés. Se le atribuyen varios milagros que favorecieron el fin de la guerra y la huida del ejército inglés. Pero antes del final, Juana es vendida por sus propios compatriotas y acusada de brujería. Es entregada a los ingleses que la queman en la plaza del mercado de Ruán tras un proceso inquisitorial. Póstumamente se anularía este juicio para ser beatificada en 1909 y santificada en 1920.
Muchos consideran, quizás con razón, a Juana de Arco como un símbolo del nacionalismo francés más rancio, católico, monárquico y reaccionario. Incluso hay quien la ha emparentado con todo el tinglado de la Sangre Real. Pero en mi opinión también tiene otra lectura. La de una muchacha campesina que hoy aún no sería mayor de edad que se rebela contra el orden establecido, contra la discriminación de la mujer y contra el poder corrupto de la iglesia católica. Mención aparte merece la faceta más «sobrenatural» de su biografía. Afirmaba oír voces de santas que le indicaban lo que debía hacer y le infundían el valor para enfrentarse a las batallas. Posiblemente padecía alguna enfermedad mental. Tuvo la suerte de aparecer en el momento y en el lugar adecuado. El pueblo y el ejército necesitaban creer en alguien que les indicara como vencer a un enemigo que les tenía asediados. Juana de Arco quizás despertó las conciencias de los pueblos franceses para unirse bajo un símbolo común. Tal vez fuera esta la clave de su éxito.
Volviendo al siglo XXI y a la era de internet, Juana de Arco sigue levantando pasiones. A través de la Wikipedia he encontrado la web de una fanática de este personaje. Se trata de una chica alemana de 18 años que se define como «católica y muy religiosa». En su sitio pueden consultarse poemas, dibujos, libros, películas y otro material relacionado con Juana de Arco. Pero esta web sólo es una más de las muchas que hay dedicadas a la heroína de Orleans, la mayoría de ellas personales, que consideran a Juana de Arco como algo más que un personaje histórico.