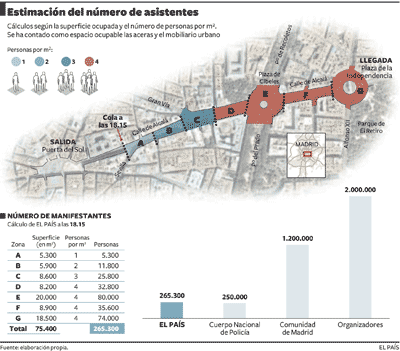Veinte años de la caída del muro de Berlín

He hablado ya más de una vez sobre Berlín y sobre el muro. De hecho, Berlín es, como sabéis, una de mis ciudades preferidas. Pero es hoy cuando se cumplen los veinte años de la caída de ese telón de acero que separaba una ciudad, un país, un continente y dos mundos bien distintos que no supieron convivir. Finalmente, los errores internos, la presión externa y, sobre todo, el control férreo que las autoridades de la RDA tenían sobre la población y su falta de libertades hicieron que todo se viniera abajo. Muchos han querido ver en este evento el fracaso de un sistema económico y de una ideología. Yo no pienso eso. Lo que realmente falló fue, en esencia, la falta de democracia. Lo que cayó el 9 de noviembre de 1989 fue una dictadura sin más, como tantas otras cayeron antes y después.
A pesar de estas dos décadas, las diferencias entre los dos berlines aún son muy notables. Incluso políticamente. Si antes los berlineses orientales luchaban por pasar la oasis capitalista del Berlín occidental, en las últimas elecciones los ex-comunistas de Die Linke arrasan allí donde gobernaron antaño. ¿Será por decepción con el capitalismo? ¿Por nostalgia (la conocida como «ostalgie«)? ¿O por el desempleo y el descontento social? Posiblemente un poco de todo. Lo cierto es que a partir de entonces el fenómeno neocon/neoliberal comenzó a campar a sus anchas.
Entre todos los especiales que los medios de comunicación han preparado en internet, destaco el de la web de RTVE. Han creado un minisitio con varios vídeos interesantes de los informativos de la época. Alguno de ellos son documentos únicos y clave para la historia como el reportaje grabado in situ y emitido en Informa Semanal. Otro de los especiales sobre este asunto es el que ofrece Lainformación.com. Y para los que quieran pasar esta celebración viendo cine, tres películas: ‘El Cielo sobre Berlín’ de Wim Wenders, ‘Goodbye Lenin!’ y, por supuesto, ‘La Vida de los Otros’.