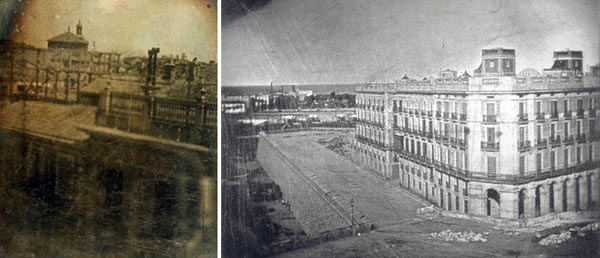Esta mañana recibí un correo electrónico que causó una pequeña e interesante polémica gramatical en el trabajo, zanjada rápidamente porque siempre llevo encima (en PDF) el Manual de Gramática de la RAE. El texto en cuestión decía lo siguiente:
En español, el plural en masculino implica ambos géneros. Así que al dirigirse al público NO es necesario ni correcto decir «mexicanos y mexicanas», «chiquillos y chiquillas», «niños y niñas», etc. Decir ambos géneros es correcto, SÓLO cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes, por ejemplo: «mujeres y hombres», «toros y vacas», «damas y caballeros», etc.
Ahora viene lo bueno: Detallito lingüístico ¿Presidente o presidenta? En español existen los participios activos como derivados verbales: Como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar, es atacante; el de sufrir, es sufriente; el de cantar, es cantante; el de existir, existente; etc.
¿Cuál es el participio activo del verbo ser?: El participio activo del verbo ser, es «ente». El que es, es el ente. Tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ‘ente’. Por lo tanto, la persona que preside, se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta…
Un mal ejemplo sería: La pacienta era una estudianta adolescenta sufrienta, representanta e integranta independienta de las cantantas y también atacanta, y la velaron en la capilla ardienta ahí existenta. Qué mal suena ahora Presidenta, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando.
Atentamente,
W. Molina
Licenciado en Castellano y Literatura
(y no en Castellana y Literaturo)
Como puede observarse, el correo cuenta con algunos de los clásicos rasgos del bulo de internet. Por un lado la inclusión de algún argumento cierto, o al menos comunmente aceptados por las normas gramaticales (puede resultar redundante nombrar los dos géneros cuando no se trata de palabras diferentes, aunque no es incorrecto hacerlo). Por otro lado, el uso de palabras de énfasis (aquí en mayúsculas ese «NO» y ese «SÓLO» tan categóricos) para remarcar la verosimilitud de lo expuesto. Y por último el aura de fiabilidad que para mucha gente tiene esa firma, la de un tal W. Molina, que es «Licenciado en Castellano y Literatura». Pues lamento comunicarle, señor Molina, que no ha aprendido nada en la carrera. El grueso de lo que se cuenta en el correo es falso y fácilmente comprobable para cualquiera con nociones de lengua castellana a nivel de primaria.
He seguido la pista de este hoax y he encontrado su origen en Argentina en 2007, coincidiendo (qué casualidad) con la subida al poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego se ha extendido rápidamente por Chile y Uruguay y a España. Aquí llegó en 2008. De nuevo la casualidad. Fue en junio de 2008 cuando la entonces Ministra de Igualdad Bibiana Aído dijo aquello de «los miembros y las miembras» (hoy por hoy está mal dicho). En cada país existen varias versiones, las argentinas originarias nombran a Kirchner en el texto, en Chile a Michelle Bachelet y aquí (no en la versión que os he mostrado) a Aído. Por tanto, la intencionalidad política es evidente. De nuevo otra de las características de los bulos clásicos de internet.
Pero vamos con el meollo de la cuestión. El asunto con el que se distribuía el correo era «Participio pasivo», que también es el argumento central del texto. Pues consultando la gramática de la RAE (aunque en realidad no hacía falta porque es una obviedad) esta figura no existe en castellano. En nuestro idioma sólo hay un participio, que es el heredado del participio de pasado latino. Ningún otro es aceptado como tal. Sí existen derivados latinos de esos otros participios, que normalmente se han transformado en adjetivos, en adverbios o en sustantivos, tal y como comenta la Wikipedia en la entrada dedicada al participio:
Se denomina «participio activo» al derivado verbal que en español acaba en -nte y denota capacidad de realizar la acción que expresa el verbo del que deriva. Muchos proceden de participios de presente latinos y hoy se integran, en su mayor parte, en la clase de los adjetivos (alarmante, permanente, balbuciente…) o de los sustantivos (cantante, estudiante, presidente…); algunos se han convertido en preposiciones (durante, mediante…) o en adverbios (bastante, no obstante…). […] El participio castellano procede del participio de pasado latino; se perdieron las formas correspondientes al participio de presente y de futuro, aunque hubo algún intento de introducir el de presente en la lengua culta del siglo X. El participio es siempre pasivo en castellano y no posee formas compuestas;
Sobre el género, el Manual de Gramática de la Lengua Española de la RAE lo deja claro en su artículo 2.2.2.B:
Entre los sustantivos que designan personas, suelen ser comunes en cuanto al género los siguientes: […] Entre los terminados en -e forman grupo especial los que acaban en -nte, que suelen proceder de participios latinos: amante, cantante, cliente, delincuente, estudiante, gerente, informante, intendente, manifestante, narcotraficante, penitente, presidente, representante, traficante, viajante. No obstante, varios de ellos toman el morfema femenino en muchos países, de modo que se dice también la clienta, la intendenta, la presidenta, entre otros casos.
Tema zanjado. El problema es que el correo seguirá circulando y engañando a ignorantes que, además de serlo, carecen de la más elemental capacidad crítica. Seguirán pensando que las maléficas feministas y sus amigos quieren arruinar nuestro bonito idioma. Una pena.