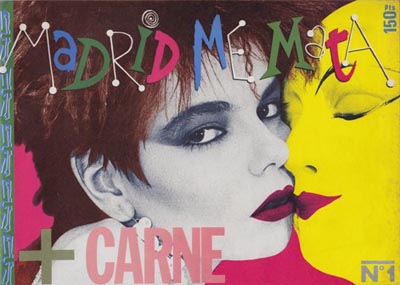El objetivo del día era hacer una visita al Parque Güell, un lugar apartado de la ciudad y pensado por Gaudí en un principio como residencia para ricachones. Hoy es una de las principales atracciones turísticas de Barcelona.
Antes hicimos una breve visita a uno de los templos del Pararelo que, en el momento de escribir estas líneas, se hallaba al final de su largo periodo de restauración que ha durado más de una década. Me refiero a El Molino, el legendario teatro creado a finales del siglo XIX por un emigrante andaluz para posteriormente ser la versión española del Moulin Rouge parisino. La historia de este local es apasionante. Si tenéis oportunidad, buscad información, no os defraudará. El nuevo Molino conserva intacta su clásica fachada con sus aspas inconfundibles, pero añade nuevas dependencias y una pantalla LED ondulada que cubre los varios pisos que rebasan el edificio primigenio.
Ahora sí, llegamos al parque tras un viaje en metro no muy largo, pero sí con largas caminatas bajo tierra. Cruzamos pasadizos, subimos y bajamos escaleras (mecánicas y no) y contemplamos también el ecléctico -y dudoso estéticamente- estilo de las estaciones del metropolitano barcelonés. Lo calificaría como lúgubre y oscuro, con las paredes de algunos andenes pintadas de negro. Salimos agotados en la estación de Plaza de Lesseps, donde prosiguen las obras de la línea 9 que, esperemos que cuando esté terminada, esté mejor ventilada. Por el bien de los barceloneses a los que no les gustan las saunas.

Tomamos la Travessera de Dalt hasta el cruce con la Avenida del Santuario de Sant Josep de la Muntanya, una calle que intuyo que conducía a la pequeña población del mismo nombre, hoy engullida por Barcelona. Tras subir esta endiablada cuesta, tomamos unas escaleras mecánicas que completarían el tramo más arduo hasta el Parque Güell. Ya más animados entramos en él no por la puerta principal –por la que saldríamos más tarde- sino por la secundaria, en uno de los extremos del parque. Tras seguir un caminito de tierra llegamos hasta la famosa explanada con el ondulado banco de mosaicos de azulejos rotos. Cuenta la historia que Gaudí utilizó los restos que había en una fábrica de cerámica cercana para su revestimiento, siendo sin duda un pionero del reciclaje de materiales e inventor de una nueva técnica, el “trencadís”. Los diseños que recubre el banco no son del arquitecto, sino de Josep María Jujol. Los tres mil metros cuadrados de la plaza sirve de enorme recogedor de agua. A través de la Sala de las Cien Columnas que está justo debajo se canaliza hasta un depósito utilizado para regar el parque y para alimentar la fuente de la escalinata.
Sentados en este banco vimos a los turistas agolpados, gesticulando y haciendo fotos, a las palomas pelearse por un pedazo de pan, a virtuosos guitarristas callejeros tocando a seis manos sus instrumentos y las nubes amenazando tormenta entre un sol que nos quemaba. Al fondo, un perfil ya inolvidable, el de Barcelona, y que hemos contemplado desde múltiples ángulos estos días.

La visita por el Parque Güell continuó primero por el llamado Pórtico de la Lavandera, con sus columnas que se mimetizan a la perfección con el paisaje, y después por la famosa escalinata de la salamandra (o el dragón). Es curioso que compartiendo el terreno del parque exista un colegio. El alboroto y los gritos de los niños, que comenzaban aquel día las clases, competían con los murmullos y los clics de las cámaras fotográficas. En la escalinata, que es sin duda el lugar más conocido de todo el parque, los visitantes pierden la vergüenza y la compostura arremolinándose para inmortalizarse de las maneras más insospechadas y en las posturas más ocurrentes. Nos costó encontrar nuestro hueco para hacernos la famosa foto. Subimos después hasta la Sala Hipóstila o Sala de las Columnas, con sus famosos techos de mosaico y sus plafones, que nos parecieron paellas valencianas.

Dimos por finalizada la visita entrando en la tienda de recuerdos que se encuentra en una de las casitas de cuento de hadas que hay en la entrada principal. El pequeño recinto lo ocupaban principalmente japoneses. Parece que son los más aficionados a llevarse recuerdos de sus visitas. O tal vez son los que más repleta tienen la billetera. Y dentro, todo tipo de objetos. Las clásicas tazas, camisetas, posters, postales, lápices e imanes de nevera entre otros. Predominaban las reproducciones de los mosaicos del parque y dibujos del skyline de Barcelona. Yo no pude evitar llevarme algún recuerdo de mi estancia.

La lluvia nos sorprendió poco antes de salir de la tienda. Por una de las ventanas vimos a los turistas huir en desbandada para ponerse a resguardo. Los más precavidos abrieron sus paraguas para luchar contra el chaparrón. De pronto la escalinata más famosa y fotografiada de Barcelona se quedó prácticamente vacía. Sólo algunos valientes volvieron a salir convenientemente pertrechados. Guardé la cámara y corrimos hasta una cavidad –el Refugio de Carruajes- que había frente a nosotros. Aunque más de que para carruajes, ahora servía de refugio improvisado para los visitantes. Su parte central estaba ocupada por unos músicos que tocaban melodías de estilo indefinible. Sentados alrededor, los turistas miraban y escuchaban absortos el concierto. Fuera seguía la lluvia.
Este rito ceremonial de hombres de las cavernas postmoderno quedó desvirtuado cuando dejó de llover. Muchos de nosotros abandonamos el trance y posteriormente la cueva para continuar nuestro camino.
Teníamos todavía unas cuantas horas, así que iniciamos nuestro viaje al Tibidabo. El calor y la humedad tras la lluvia era asfixiante y hacía el camino casi insufrible. Había salido el sol tímidamente. De nuevo en la Plaza de Lesseps descansamos un poco para reponer líquidos y nos metimos en el metro con la intención de llegar hasta la cumbre de la montaña del Tibidabo. Finalmente desistimos del intento. Nos hicimos un lío entre metro y FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) por culpa de la señalización entre uno y otro, con símbolos, colores y tipografías indistinguibles. Además no íbamos ya muy sobrados de tiempo. Estábamos en medio de la estación de Diagonal, sin saber si estrangular al empleado de metro que nos estaba mirando o dar nuestro brazo a torcer y aceptar que nos habíamos equivocado. Hubiera estado bien haber subido por la Avenida del Tibidabo montados en el tranvía azul… En otra ocasión será. Así que un consejo para futuros viajeros: planificad bien vuestros viajes en metro, en especial si tenéis que combinarlos con los trenes de la FGC.
Después de este error técnico, salimos a la superficie en el Paseo de Gracia, a la altura de “La Pedrera”. Decidimos comer algo por la zona. A las 21 horas salía nuestro tren. Sólo quedaban cinco horas, las últimas en Barcelona.