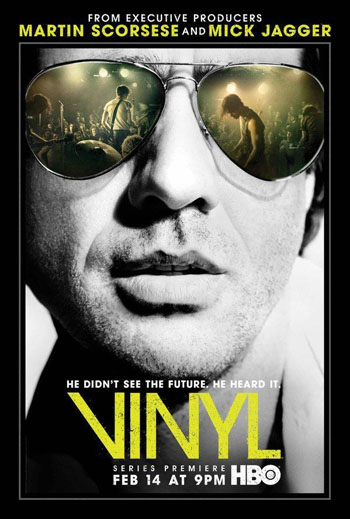‘Crisis in Six Scenes’
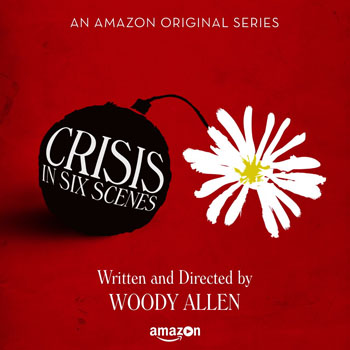
Es algo histórico que Woody Allen se haya prestado a escribir y dirigir una serie para la plataforma de vídeo bajo demanda de Amazon. No sabemos nada de los entresijos de esa negociación. El hecho es que ha declarado que nunca más volverá a hacer nada para televisión. ¿Arrepentimiento? Cualquiera sabe. El milagro se llama ‘Crisis in Six Scenes’ y son precisamente seis los capítulos –de media hora cada uno– en los que ha dividido Allen este serial. También hay que destacar que hacía mucho que no protagonizaba ninguna de sus obras. Siempre es de agradecer verle delante de las cámaras.
Lo que se cuenta es la historia de un matrimonio de jubilados de clase media que vive en un tranquilo barrio residencial de la Nueva York de finales de los años sesenta. El turbulento contexto político de la época será el telón de fondo de toda la trama. Un día llegará a su casa una fugitiva perseguida por la policía por pertenecer a un grupo revolucionario. A partir de aquí se sucederán los acontecimientos, casi todos disparatados.
Woody Allen factura una comedia ligera de enredo en seis actos. Inteligente, pero inocua. Un divertimento en el que están algunos de los temas de sus últimas películas. El trabajo de los actores es bastante buenos, y el descubrimiento de Miley Cyrus como actriz también es un acierto. La maestría de Allen en contar una historia donde en principio parece que no ocurre nada y al final el lío es monumental es ejemplar y marca de la casa. Para la posteridad quedará ese «berlanguiano» último episodio con las ancianas del club de lectura. Recomendable para todos e imprescindible para fans de Woody Allen. 7/10.