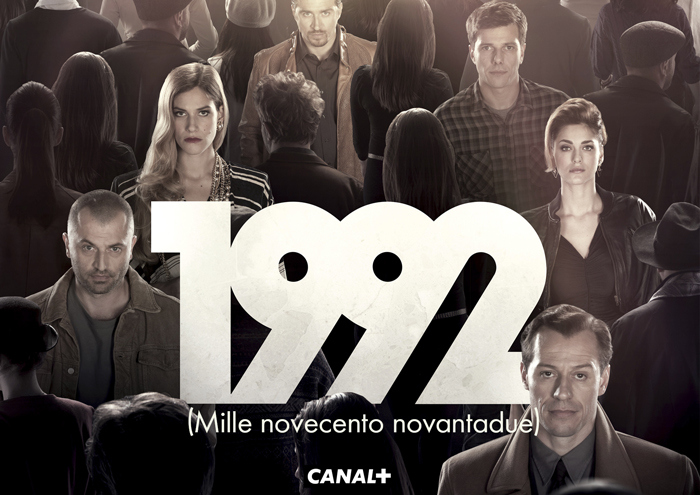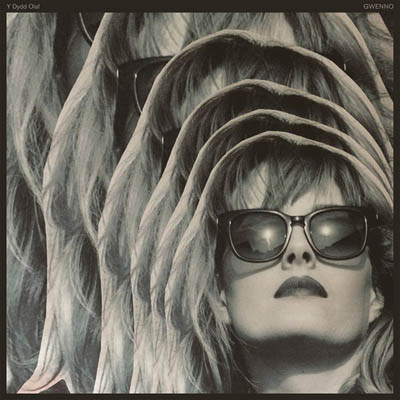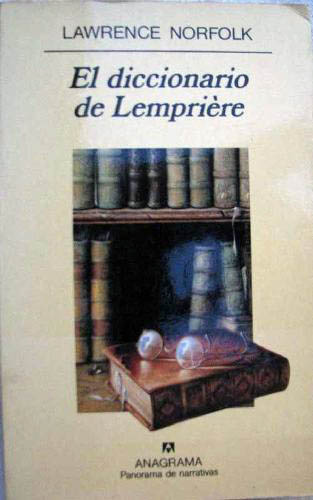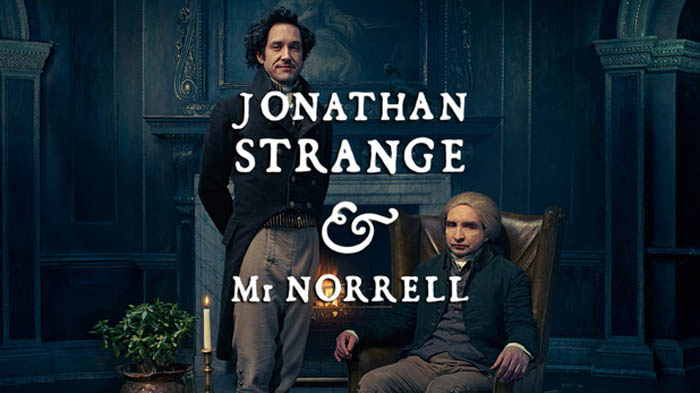‘Asier eta Biok’, ‘The Imitation Game’ y ‘Les Chevaux de Dieu’

Muy variadas son las tres últimas películas que he visto a lo largo de la última semana. Un documental nacional, una «superproducción» británica y cine árabe comprometido:
‘Asier eta Biok’ (2013)
Probablemente la más sorprendente y que más da que pensar de las tres. Se trata de un documental realizado por el actor Aitor Merino (al que pudimos ver, por ejemplo, en ‘Historias del Kronen’ o en algunos programas juveniles de televisión). Es la historia personal del amigo de la infancia de Aitor, Asier Aranguren. Su militancia en ETA hizo que se distanciaran sin que se rompiera su relación. Amistad, repulsión, incomprensión, contradicción en definitiva. De ese tira y afloja trata este documento tan interesante como lleno de matices y de tonos grises, contado por quien está en tierra de nadie. 8/10.
‘The Imitation Game’ (2014)
La vida de Alan Turing es posiblemente una de las más interesantes y cinematográficas del siglo XX, lo que es mucho decir. Inventó la electrónica moderna y la computación tal y como la entendemos hoy día. Ayudó a descifrar el código cifrado nazi de la máquina Enigma y fue ninguneado y perseguido por su homosexualidad hasta que se suicidó en 1954. La cinta dirigida por Morten Tyldum y protagonizada por el enorme Benedict Cumberbatch en el papel de Turing tenía todas las papeletas para convertirse en un peliculón. Elementos no le faltaban. Pero lo que me he encontrado es una película anodina, lánguida y fría, que para colmo no se ajusta a la historia real. Una fallida obra que además es excesivamente larga. 5,5/10.
‘Les Chevaux de Dieu’ (2012)
No es muy habitual por estos lares –a pesar de la cercanía– cine marroquí. Y mucho menos cuando trata temas candentes en el país vecino, como es la relación entre el fanatismo religioso y la miseria económica. La película cuenta la historia de los autores de los atentados de Casablanca de 2003 en diversos puntos de la ciudad. Desde su infancia en un barrio de chabolas hasta su captación por los radicales. Una trama interesante, pero excesivamente simple y plana. La ambientación y los personajes son creíbles pero lo esquemático del desarrollo tira por los suelos todo el proyecto. 6/10.