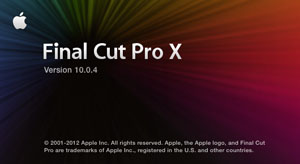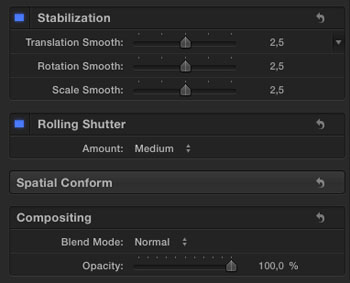John Draper y el «silbato mágico»

El mundo de los frikis clásicos de internet y los hackers primigenios es un filón para aquellos que buscamos vidas increíbles, hallazgos sorprendentes y en muchas ocasiones, adoración por parte de los modernos aficionados. Muchas de las historias que hay detrás de ellos son tan estrambóticas que son dignas de una película. El caso del Captain Crunch (Cap’n Crunch) es paradigmático en este sentido.
Nacido como John Draper en 1943, siguió los pasos de su padre y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. En 1964 fue destinado a una centralita telefónica en Alaska donde comenzó a hacer sus pinitos como phreaker (hacker de líneas telefónicas) en la máquina para que un compañero pudiera realizar llamadas gratuitas a su casa. En 1967 montó una radio pirata hasta que tuvo que cerrarla por una reclamación de una emisora de radio comercial. Desempeñó diversos trabajos de bajo nivel para el ejército en el área de la bahía de San Francisco.
Pero cuando de verdad saltó a la fama fue en 1970. Un amigo phreaker ciego (muchos de ellos lo eran), Joybubbles, le advirtió de que un silbato de juguete que se repartía con los cereales de la marca Captain Crunch, emitía una frecuencia de 2600 Hz. Curiosamente, esa señal en esa frecuencia era exactamente la misma que AT&T emitía cuando una línea estaba abierta y disponible para conectar. No hace falta decir que rápidamente el silbato se convirtió en objeto de culto por parte de todos los phreakers y aficionados a la tecnología de entonces. Quién diría que un juguete podría ser una herramienta poderosa para piratear líneas telefónicas y llamar a cualquier parte del mundo gratis.
Alfonso Arjona en su estupendo blog lo cuenta de la siguiente manera:
Un día de 1970, Draper estaba comiendo unos cereales Captain Crunch, bastante populares por aquellas tierras, y dándole vueltas a la cabeza sobre cómo funcionaban las centralitas telefónicas. La parte que más le intrigaba era el saber cómo un aparato como este distinguía entre un teléfono y otra centralita que colgase de ella. Conocía que los teléfonos estaba conectados a las centralitas y que al recibir una llamada, si el número era de la misma centralita se conectaba automáticamente; en otro caso, esta le pasaba la llamada a aquella que tuviera el número marcado.
Se sirvió otro tazón de cereales, y en ese momentó apareció el regalo que venía en la caja: un simple silbato. Terminó sus cereales, y mientras jugueteaba con el regali descolgó el teléfono para hacer una llamada. En ese momento, sin querer, sopló, el silbato sonó… y escuchó otro silbido en el auricular. Sorprendido, colgó sin hacer la llamada mientras observaba el silbato. ¿Sería posible que algo tan simple y barato como para regalarse con unos cereales fuera la solución al problema?
Inspirándose en este tono, Draper creó una caja azul (dispositivo ilegal que emulaba los tonos de una centralita) que gozó de gran popularidad entre los frikis telefónicos de la época. Pero las cosas se torcieron para el Capitán. En 1972 fue acusado y condenado a cinco años de arresto nocturno por fraude a las compañías telefónicas. Durante ese tiempo en la cárcel del condado de Alameda no perdió el tiempo. Draper se dedicó a programar EasyWriter, el que sería el primer procesador de textos para Apple…