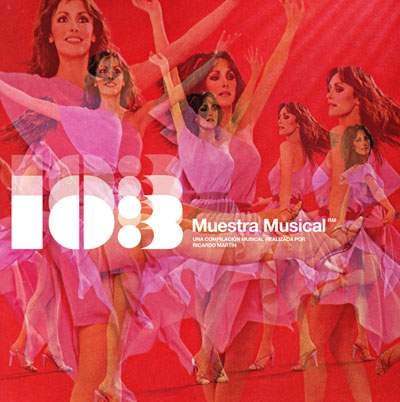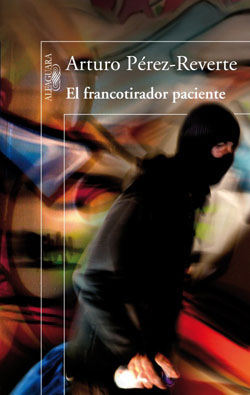28 de abril de 2014
‘La Gran Familia Española’ es una de las películas más destacadas del cine español de esta temporada. Por eso tenía ganas de verla. Lamentablemente ha sido una decepción bastante grande. El aval de uno de los mejores directores noveles –Daniel Sánchez Arévalo– de los últimos tiempos era algo a tener en cuenta. Pero ya de salida la cinta aúna dos temas que detesto especialmente: Las bodas y el fútbol y todo lo que rodea a ambos. Ese costumbrismo rancio barnizado de modernidad que, en vez de criticarlo con mordacidad, se entrega a ello. El trasfondo es, por tanto, bastante reaccionario.
La película cuenta la historia de una peculiar familia numerosa de cinco hijos, pero con una madre y un padre separados. El benjamín de ellos prometió con diez años casarse con su amiga de la infancia. Ocho años después, la casualidad hará que la boda se celebre justo el mismo día en el que la selección española de fútbol juegue la final del mundial contra Holanda. Pero pronto el enlace y sus protagonistas quedarán en segundo plano.
‘La Gran Familia Española’ es una clásica –en el mal sentido– película de enredo, con todos los tópicos del género (estéticos y argumentales) aplicados torpemente, encajando a martillazos las diferentes historias de los personajes. Aunque el trabajo de los actores es sin duda lo mejor (trasmiten una frescura pocas veces vista en el cine español), es complicado empatizar con sus problemas y cavilaciones. Para colmo, el giro final resulta excesivamente artificioso. En definitiva, una cinta pensada no para pasar a la historia, sino más bien para conseguir una buena taquilla.
27 de abril de 2014

Como complemento al artículo que escribí el otro día sobre nuestra visita al Museo Arqueológico Nacional, he aquí algunos testimonios gráficos en forma de galería de Cromavista. Son once fotografías que podéis ver ya en mi web personal dedicada a la imagen digital. Espero que os gusten.
25 de abril de 2014
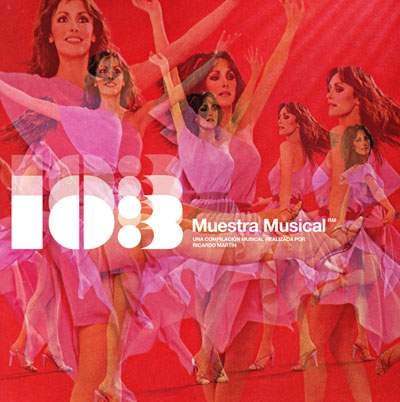
Como bien dije cuando presenté la edición anterior de Muestra Musical, la 103 llevaba tiempo gestándose, desde antes de finalizar el anterior. Una avalancha de nuevos grupos, sobre todo nacionales, con discos y canciones interesantes me han hecho completar un nuevo recopilatorio en un tiempo récord. Porque Muestra Musical 103 lleva hecho desde antes de semana santa, aunque faltaba la portada. El listado de temas definitivo es el siguiente:
- Linda Guilala – Chicas guapas (que van a trabajar en moto)
- Tremenda Trementina – Sangre pop
- Papercuts – Still knocking at the door
- Aurora – Islas
- Russian Red – Stevie
- El Columpio Asesino – Babel
- The Luxembourg Signal – Distant drive
- Los Amantes – Cien años
- Cosmen Adelaida – Becerro de oro
- Novedades Carminha – La juventud infinita
- Pablo und Destruktion – Limónov, desde Asturias al infierno
- Joana Serrat – Princesa de colors
- Nacho Vegas – Actores poco memorables
- Antiguo Régimen – La formación de la sombra
- Svper – Nuevo cisne de piedra
Y los videoclips:
23 de abril de 2014
La semana pasada tuve la ocasión de ver ‘Rocío’, un documental de 1980 sobre el fenómeno de la romería religiosa de El Rocío. No se trata de un trabajo cualquiera. Supuso el fin de la carrera de su director, Fernando Ruiz Vergara, y el secuestro judicial de la cinta por varios tribunales, entre ellos la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien dictó sentencia en 1985. Desde entonces, las contadas emisiones de ‘Rocío’ son de versiones censuradas, sin los 13 minutos que completaban los 80 originales. La copia que vi es la que hay colgada en YouTube y que se corresponde con la grabación emitida en La 2 hacia 1990. Hace no mucho tiempo, con motivo del estreno de un documental sobre ‘Rocío’ –‘El Caso Rocío’– se organizaron proyecciones de la película completa más allá de nuestras fronteras, en Portugal.
Pero ¿Qué contienen esos minutos prohibidos? Básicamente el testimonio de un almonteño (vecino de Almonte, la localidad onubense donde se halla la Virgen del Rocío) que culpaba Jose María Reales Carrasco, alcalde de Almonte antes de la II República, de la represión brutal y de los asesinatos que tuvieron lugar en el entorno de El Rocío en los albores de la guerra civil. Muchos de ellos aparecen en el documento con fotografía, nombre, apellidos y el mote por el que se conocía. En total fueron 100. Los hedereros de Reales Carrasco interpusieron una denuncia por injurias y por ultraje y escarnio a la religión católica. Las sentencias se fueron sucediendo entre 1981 y 1984, prohibiéndose progresivamente en las provincias andaluzas primero y el todo el territorio español después.
Ruiz Vergara tocó en ‘Rocío’ dos de los temas que en la época de la transición y aún hoy son intocables: Religión y política. Y pagó por ello un alto precio. Se explica, por ejemplo, cómo la religión sirvió durante siglos para controlar a la población y mantener los privilegios de los poderosos a costa de la ignorancia del pueblo llano. Una estrategia organizada por la Iglesia escondiendo figuras de madera en los lugares más «rebeldes» para que después los campesinos las encontraran. Al margen de todo esto, la película cuenta con una calidad plástica innegable, retratando muchas de sus secuencias sin palabras, solo con los gritos de los romeros y los llantos de los niños pequeños, hasta componer un retrato de la irracionalidad humana convenientemente dirigida y fomentada por los estamentos políticos y religiosos.
Ojalá podamos verla algún día completa. Eso será síntoma de vivir en un país que verdaderamente ha dejado atrás los fantasmas del pasado que aún en 2014 no se han superado.
16 de abril de 2014

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) abrió sus puertas el pasado 1 de abril tras varios años de cierre por reforma. La idea era construir un museo para el siglo XXI, donde las piezas estén distribuidas según los nuevos criterios museográficos y utilizando las tecnologías de hoy día (pantallas con vídeos, gráficos y textos no excesivamente largos).
Aprovechando la coyuntura de que durante este mes la entrada es gratuita nos dispusimos a hacer cola. Después de una media hora –o quizás algo más– accedimos al renovado recinto. Los materiales utilizados nos recuerdan a otros museos remodelados recientemente como el Neues Museum de Berlín. Mármol (o un material similar) y madera principalmente, con algunos paneles cromados. Aunque la nueva disposición ha dejado fuera unas dos mil piezas respecto a la antigua exposición, se han ganado varios miles de metros cuadrados.
Todos los letreros –la señalética– están diseñados en tipografía Avenir, elegante, clara y atemporal. Uno de los puntos fuertes del museo es la cantidad de material gráfico que podemos ver. De un solo vistazo captamos toda la información necesaria para comprender el contexto de las piezas expuestas. Por desgracia, nuestra visita tuvo que ser rápida. Las casi siete horas que transcurrieron dentro fueron del todo insuficientes para recorrer todas las salas.
Al final nos pasamos por la tienda del museo. No es demasiado grande y apenas tiene recuerdos relacionados directamente con lo expuesto, ni siquiera nada relacionado con la Dama de Elche, símbolo del museo, más allá de unos tristes marcapáginas y algún libro. Pero también dentro de los aspectos positivos hay que destacar que es posible hacer fotografías sin flash y vídeo dentro del recinto, cosa que antes era imposible. Ojalá el ejemplo cunda. Otra cosa que nos ha gustado es la aplicación disponible para teléfono móvil y que interactúa con el contenido pudiendo obtener, si queremos, información adicional tanto en imágenes o vídeos como en audio.
8 de abril de 2014
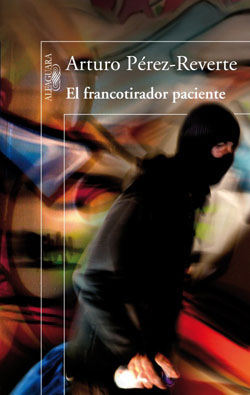
Arturo Pérez-Reverte es uno de nuestros grandes novelistas. De eso no hay duda. Por calidad, cantidad y repercusión popular de sus obras. Por eso que el académico de la lengua se atreva a adentrarse en su última novela con el –a menudo– despreciado e infravalorado arte del grafiti es ya de por sí un punto a su favor. Algo a tener en cuenta. Por eso tenía mucha curiosidad por leer ‘El Francotirador Paciente’.
Pérez-Reverte nos cuenta la historia de una caza, la de Lex, una experta en arte urbano que recibe el encargo de encontrar a Sniper, un escurridizo y enigmático escritor de grafitis que es la sensación del momento. Su objetivo es convencerlo para que entre en el establishment del arte. Pero no será fácil. A través de Madrid, Lisboa, Verona y Nápoles, Lex vivirá diversas aventuras y profundizará en la personalidad de su presa.
No hace falta decir que la prosa de Pérez-Reverte es una de las mejores de nuestras letras, sin subterfugios. Es diáfana y precisa. Sin embargo, en ‘El Francotirador Paciente’ he tenido la impresión de que este estilo suena caduco en su mayor parte, como si –como efectivamente así es– se tratara de alguien muy alejado a este mundo. La sensación de que, aunque use palabras del gremio, lo cuenta desde fuera. Esto convierte a la obra en un relato de suspense, casi de espías, y sólo con apuntes al mundo del arte urbano. Cerré el libro con el mal sabor de boca de una decepción inesperada. Pensé que se había desaprovechado un tema amplísimo y con muchas posibilidades. Para colmo el final es tan atropellado e inesperado que uno no sabe que pensar…
5 de abril de 2014
«Living is easy with eyes closed» cantaba John Lennon en una de las estrofas de ‘Strawberry Fields Forever’, uno de los dos temas del sencillo (doble cara A, puede que el primero de la historia) que precedió en 1967 al legendario ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. Se dice que el tema fue escrito durante la estancia de Lennon en Almería para rodar su primera película como actor, ‘How I Won The War’, dirigida por Richard Lester. Precisamente esa estrofa de ‘Strawberry Fields Forever’ traducida al castellano, es el título de la última película de David Trueba.
Se inspira en la historia real de Juan Carrión, un profesor de inglés que viajó hasta la provincia andaluza para conocer a John Lennon. Aunque la versión cinematográfica está mucho más adornada, con una historia de amor a dos bandas incluida, conserva sin duda el espíritu de lo veraz. ¿Quién iba a creerse esta historia en la pantalla si no hubiera pasado en la realidad? Dudo que nadie hubiera tenido el talento de inventarse una historia tan audaz y original. El profesor Juan se transforma en Antonio –interpretado por Javier Cámara–, que usa a los Beatles para enseñar inglés en una escuela de provincias. En su camino hacia Almería se encontrará con Belén, una joven que viaja a Málaga al encuentro de su madre, y de Juanjo, otro adolescente huido de su casa en Madrid. El choque entre una España que en 1966 era lo contrario a la modernidad y una juventud que buscaba abrirse paso con nuevas ideas es el argumento troncal en torno al que gira todo el fondo de la historia.
El trabajo de los actores es quizás lo que más hay que destacar, con un Javier Cámara inmenso (bien por el casting) que encaja perfectamente en el papel. Sus acompañantes de viaje –Natalia de Molina y Francesc Colomer– no le van a la zaga. Prometen una larga y exitosa carrera. La historia está muy bien construida y consigue que los personajes se ganen la simpatía y la complicidad del espectador desde casi el primer minuto. Y sobre todo es una película fresca y agradable de ver, lo que no es poco hoy día. Por contra, hay momentos un tanto forzados y falsos, como la relación entre los dos chicos. Me parece algo artificial. Y otros sobran. Pero se pasan por alto a la vista del resultado final.