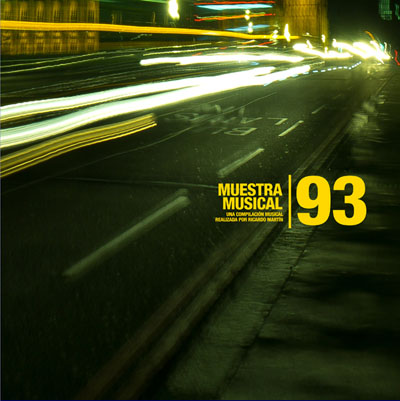‘Misfits’: Superhéroes normales

Me gusta mucho descubrir series sobre las que no había oído hablar nunca y, que al final, supongan un gran descubrimiento. Últimamente cuando me pongo a buscar nuevas series que ver suelo acertar de pleno. Salvo ‘The Walking Dead’, que me ha parecido entretenida aunque bastante floja, el resto son pequeñas (o grandes) obras maestras. La última de ellas ha sido ‘Misfits’, una producción británica de Channel 4 para su canal E4 que en breve estrenará su cuarta temporada con gran éxito. Aunque su calidad es bastante homogénea, la primera tanda de 6 capítulos son sencillamente geniales (soy muy poco dado a utilizar este adjetivo). Los personajes son creíbles a pesar de sus superpoderes, los guiones son prodigiosos y muy originales y todo encaja de una manera que pocas veces he visto antes en la televisión.
‘Misfits’, que puede traducirse como ‘Inadaptados’, cuenta la historia de cinco jóvenes condenados por diversos delitos a realizar trabajos comunitarios en un centro. Todo cambia cuando un rayo de una extraña tormenta cae sobre ellos dotándoles de poderes especiales, relacionados quizás con su personalidad. Simon, un tímido metódico e inteligente, es capaz de volverse invisible. Kelly, una «choni» a la inglesa, puede leer el pensamiento de los que le rodean. Alisha puede atraer a cualquier hombre con tan sólo tocarlos. Curtis, un exatleta condenado por tráfico de drogas, puede «deshacer» los hechos traumáticos que ocurran en su entorno y Nathan, el graciosillo,… mejor lo comprobáis vosotros mismos al final de la primera temporada.
Sin embargo la serie está más pegada a la calle de lo que en un principio pudiera parecer. Creo que el retrato que hace de los jóvenes marginados es bastante certera y cercana a la realidad. Lo curioso es que consiguen que siempre estemos de su lado aunque roben, mientan o incluso asesinen. Todos ellos tienen fuertes contradicciones internas y nada es blanco o negro, pero en el fondo siempre unos se protegen a los otros. La parte humorística tampoco es demasiado ortodoxa. El humor que cultiva la serie es profundamente negro y dispara en todas las direcciones. Su fuente es casi siempre fruto de situaciones absolutamente rocambolescas que ellos provocan o que soportan.
Otro aspecto muy importante en la serie es la música. La excepcional banda sonora impregna todas las vivencias de estos chicos. De hecho hay quien incluso ha hecho listas de reproducción para Spotify con los temas que aparecen. Algunos son muy reconocibles por todos los que hemos seguido la escena indie británica de los noventa (UNKLE, Underworld, The Chemical Brothers, Prodigy, Massive Attack o Blur entre otros) y los clásicos del pop y del rock o cosas más actuales (The Rapture, The Fratellis, The Horrors, LCD Soundsystem, Kasabian, Klaxons, Justice o Hot Chip). Además, y como curiosidad, Howard Overman (el director de la serie), ha basado el personaje de Simon en la personalidad y estética de Ian Curtis, el malogrado líder de Joy Division. Es algo que se ve claramente. Incluso en la música que escucha están bandas como Kraftwerk o The Cure.